Su población siempre cambiante, con altibajos a lo largo de los doscientos últimos años, actualmente de catorce mil habitantes censados y que en verano y los fines de semana ascienden a 25.000 dado a su aire tan puro, diáfano y perfumado, aires de la Sierra del Guadarrama, de helechos, jaras y tomillares.
Sí, allí sus padres tenían una mercería, una pequeña mercería en la calle del Cerrillo. La informática parece no interesarles demasiado, tienen una vieja calculadora de la época del abuelo, con una palanca o manivela que suena al cobrar los botones, las cremalleras, las lanas, los hilos o las madejas que se llevan, con un chirriar y timbre tan típico, antes de devolver – siempre de forma sonriente, aunque les duelan las tripas - y a los clientes, los euros, las antiguas pesetas que cundían tanto; pues ya se sabe “el cliente siempre tiene la razón”. Este era el eslogan que había sido grabado a fuego por sus padres, los padres respetivos de Esteban y de María; esto es, los abuelos de Miguel.
Las palomas se posaban en el alfeizar de la casa de enfrente y Miguel (nuestro protagonista) disfrutaba viéndolas posarse, picotear y mirar; porque las palomas observaban, eran muy inteligentes. Él era el hijo único pero a los cinco años había desarrollado la “enfermedad de E.L.A.”, estaba condenado por lo tanto a irse paralizándose lentamente, hasta llegar a morir, algo semejante a la enfermedad de Stephen Hawking.
Los médicos le habían pronosticado de cinco o seis años más de vida; tenían que ayudarle a comer, y Águeda, la vecina del barrio empujaba la silla de ruedas a cambio de unas pobres monedas, pues ella lo hacía en sus ratos libres y por compasión y amor hacia aquel pobre inválido. La juventud de Miguel, su inocencia, le llegaban al corazón.
Miguel iba descubriendo el mundo, su mundo, claro, el de él, un mundo diferente al de los demás. En su postración observaba a las palomas; las golondrinas, con forma de media luna mora, que revoloteaban sobre todo en verano con un piar insistente que eran como pequeños gritos aflautados y febriles. Decíanse que las golondrinas habían ido quitando con el pico algunas espinas de la corona con la que los malvados habían coronado a Cristo en la cruz durante su calvario.
La oración, el bien y el mal, habían ido sobrevolando siempre sobre la humanidad, porque la humanidad no había cambiado tanto entre aquellos nefastos días de la Jerusalén del Imperio Romano, y la actualidad del Imperio americano o ruso.
Tenía mucha fantasía e imaginaba seres extraordinarios que se ocultaban por la noche debajo de su almohada, como Hupito y Cucuruchito que hablaban siempre con él.
Varios niños del pueblo solían acompañarle, y aunque no se podía tirar por los suelos, ni embarrarse, ni jugar con los demás, jugaba consigo mismo. Ese mundo imaginario, el mundo de la fantasía, era en realidad su propio mundo desde el cual creía adivinar el otro.
Águeda, que era de Burgos, ya había notado algo extraño en él; y entre ella, con sus cincuenta años cumplidos, y Miguel, fluía una curiosa complicidad, una empatía entre la mujer y el niño.
Sin embargo los padres de Miguel, Esteban y María, sufrían intensamente viéndole tan postrado y lo peor del caso con ese futuro tan incierto y nefasto. Sufrían, sí, sufrían en silencio, pues lo querían exteriorizar.
Parece ser que los seres humanos lo que necesitan es amor, y Miguel recibía ese amor, el amor del mundo de lo visible, pero también, y eso era lo importante, del mundo de lo invisible.
Una mañana de otoño, cuando los árboles del parque comenzaban a amarillear con esas tonalidades naranjas, marrones, amarillas y pardas, un hombre entrado en años de barba cana y ojos penetrantes se sentó en el banco junto al niño.
--Miguel, ¿ qué estás pensando?.
Águeda quedó extrañada de que aquel desconocido supiera el nombre del niño sin habérselo previamente contado. Pero Miguel lo percibió tan natural.
--Estoy pensando – dijo - en esas palomas tan listas.
--Una mañana, hace ya tiempo, se posó una sobre mi cabeza – dijo el individuo.
--¿Y qué hiciste? - preguntó Miguel -.
--Nada, la dejé estar – añadió el desconocido, y añadió–, era el amor de mi padre.
¿ Y tu padre por qué no viene aquí, dónde está?.
--¡ Oh, mi padre es muy mayor, tiene mucho que hacer!
--Los míos están siempre en la tienda, ¿sabes?.
-- Yo conozco a tus padres, desde que eran pequeños… y aún antes.
Miguel rió la respuesta, aquel hombre decía algunas tontadas. Águeda también rió la ocurrencia, pero no le gustó un pelo, era amable el hombre, sí, pero extraño; parecía haber llegado de un lugar lejano, muy lejano.
Llegada la noche, sin embargo Águeda no le contó nada a María.
Pasadas algunas semanas Miguel comenzó a tragar mal, le entraba algo de líquido a la tráquea, no le cerraba bien la glotis y lo pasaba muy mal. Pensaban en eso cuando sonó el timbre de la puerta.
--¿Quién será estas horas? - preguntó la mujer a Esteban.
-- Abre y lo sabremos – respondió éste.
Cuando abrió la puerta (era una planta baja anexa a la tienda) comenzaba a nevar, el primer viento invernal ululaba con un sonido semejante al aullido de un lobo.
En el umbral apareció el hombre del parque, el viento movía sus cabellos y su barba entrecana.
--Hola, María - exclamó de pronto.
La mujer quedó pasmada.
--Vengo a curar a Miguel - ¿puedo pasar?.
La mujer no sabía qué hacer ni qué decir. Retrocedió dos pasos y el hombre entró como si conociera la modesta casa desde toda la vida.
En la modesta estancia a Miguel, - sentado en una butaca de madera roja adquirida por su padre,- los ojos se le llenaron de alegría al ver a su amigo del parque.
Aquél hombre entrado en años, se sentó en una silla al lado de su pequeño amigo.
--Miguel – le dijo – he venido a curarte, porque tengo que hacer un viaje muy largo y vamos a tardar bastante en volvernos a ver.
--¿Cómo cuánto?- preguntó el pequeño inquieto.
--No sé, sesenta, setenta años quizá.
--¡ Oh, eso es imposible ¡ - gritó de pronto la madre descompuesta.
--Ten fe, mujer, para mí no hay nada imposible si se lo pido al padre. Y levantando entonces los ojos a lo alto exclamó: “Padre, yo sé que tú me escuchas siempre, y estás a mi lado”. Y en diciendo esto cogió la mano derecha del niño, y sujetándola fuertemente en el aire exclamó: ¡Miguel, estás curado!.
El niño, levantándose de la butaca y puesto en pie, comenzó a caminar con pasos vacilantes. Después se abrazó a las piernas de su madre.
Todos lloraban.
El hombre sonriendo, añadió – Para Dios no hay nada imposible…..Y ahora tengo que marchar.
-¿No quiere toma nada? - murmuró la mujer.
-Tengo que ir, María, tengo mucho que hacer.
El hombre aquel, caminó hacia la puerta. Antes de salir, ya en el umbral, hizo un gesto extraño con la mano, algo como una bendición.
Desde aquel momento inolvidable la familia de Miguel cambió radicalmente. Una luz inefable había inundado para siempre la pequeña vivienda. Había sido todo “un encuentro casual”.







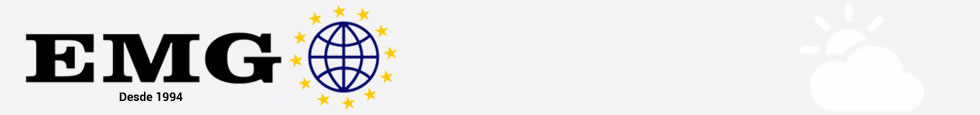











 Si (
Si ( No(
No(






