Es en ese instante que estamos aún en el aire a punto de penetrar en el agua, que el dios del universo nos coge en sus brazos para que no nos demos el batacazo.
Es él y no otro. Si él no existiera existiría eso que llamamos la muerte; esto es, la desaparición, la extinción en la nada.
Durante mucho tiempo esta realidad me ha sumido en hondos pensamientos, en hondas reflexiones. Al fin he comprendido que sin Él nos daríamos un enorme trastazo, como el que se pegó mi padre terrenal al intentar coger una pelota de tenis que se había quedado alojada en lo alto del frontón contiguo al tenis.
Saltó, calculó mal la distancia; resbaló, y cayó de espalda contra el suelo. Resultado, un brazo y una pierna quebradas.
Y así, medio escayolado y taciturno, mi madre le obligó a que nos llevara a pasar unos días al pueblo de Benidorm, aquel pueblo entonces de pescadores que aún no había experimentado el boom de la construcción y el turismo de masas.
Sacaba el brazo escayolado por la ventanilla del coche para indicar si quería girar hacia la izquierda o a la derecha. Parecía la momia de Tutankamum. Jamás lo olvidaré.
Ahora sé que aparte de mi padre terrenal, que era una maravilla de amor y genialidad, y que nos dio una vida opulenta y maravillosa; tenemos ese otro padre celestial, que nos aguarda allá arriba, para tendernos sus manos amorosas y eternas y evitar así que nos demos el trastazo.







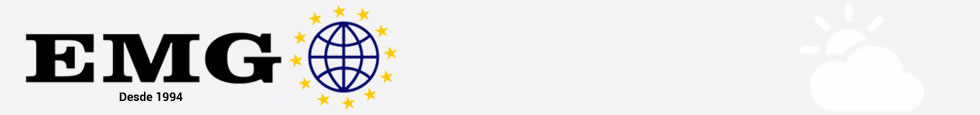











 Si (
Si ( No(
No(






