Había hundido una hernia que se me había salido en su correspondiente orificio y había restaurado el vientre sin necesidad de intervención quirúrgica alguna. A eso siguieron enemas para soltar toda la pestilente inmundicia que llevaba dentro. Radiografías, análisis, sueros y goteos de Primperán y de protectores de estómago, y de nuevo a la cunita; esas camas hospitalarias articuladas preparadas para que “no puedas escapar”.
Cuando mi mujer me dejó unas horas para ir a casa a asearse descubrí un crucifijo, un crucifico pequeño y estilizado junto a la pantalla de la televisión para entretener a los pacientes. Y así Cristo crucificado me hacía compañía en mi soledad hospitalaria, en mi soledad doliente – la peor de las soledades –, y entonces comprendí y me abismé en su soledad, la soledad de la cruz, la peor de las soledades; y el abrazo amoroso y doliente desde esa pesada cruz primero para mostrar cuánto nos quería y nos quiere, y en segundo lugar para comprender y acompañarnos en nuestro dolor, con su dolor, con tanto dolor, desprecio y humillación, pues era Dios y quería ser como nosotros, como nosotros hasta la muerte y la muerte clavado en una cruz.
Fue entonces cuando me sentí acompañado y querido. Ya no estaba solo, mi miedo a la muerte había disminuido pues Dios mismo moría por mí, moría y me abrazaba a la vez desde lo alto de una cruz.







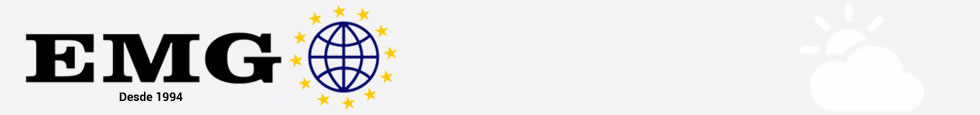











 Si (
Si ( No(
No(






